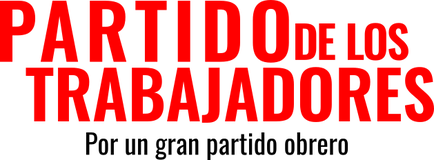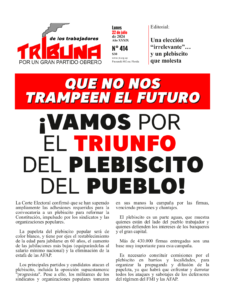Las elecciones departamentales (y municipales) del domingo 11 pasado mostraron un escenario de polarización electoral que sin embargo no refleja una confrontación política ni mucho menos social entre dos bloques opuestos. El inicio del gobierno del mujiquista Yamandú Orsi (Frente Amplio) se caracteriza por el inmovilismo e incluso por el continuismo respecto a los grandes aspectos de la política del gobierno de Lacalle Pou.
Caída del Frente Amplio
El resultado primario muestra una caída del ahora partido de gobierno en la mayoría de los departamentos, incluyendo Montevideo y Canelones, tanto respecto a las departamentales de 2020 como a las nacionales de 2024 (mucho más rotundamente respecto al balotaje de noviembre pasado). El FA perdió más de 40.000 votos respecto a la primera vuelta de octubre, que se refleja en el crecimiento del voto en blanco y anulado.
En 2020, el Frente Amplio había logrado retener Montevideo y Canelones con clara mayoría sobre todos los partidos de la derecha (que habían participado todos coaligados bajo el lema del “Partido Independiente”), y por otra parte había conquistado Salto -donde la derecha iba dividida en dos lemas electorales: el Partido Colorado y el Partido Nacional (dentro del cual participaba la ultra derecha del general Manini Ríos, de Cabildo Abierto). Hace cinco años, el Frente Amplio había continuado retrocediendo en otros departamentos en los cuales ya había gobernado (Maldonado, Artigas, Rocha).
En 2025, el FA mantiene los dos departamentos más poblados (Montevideo y Canelones), en el cual retrocede. Sin embargo, también caen los partidos de derecha que ahora se presentaban bajo el nuevo lema “Coalición Republicana”. Por otra parte, ganó el gobierno departamental de Río Negro (donde creció levemente) y es casi seguro que triunfará también en Lavalleja por primera vez (donde prácticamente duplicó su votación de hace cinco años). La particularidad es que en ambos departamentos la derecha fue dividida; si hubieran utilizado también allí el lema “Coalición Republicana” es casi seguro que hubieran triunfado (porque sumados obtuvieron más votos que el Frente Amplio).
En resumen, aunque el FA pasaría de gobernar 3 departamentos a hacerlo en 4, de conjunto se trató de una votación en la cual ha retrocedido respecto a 2024 e incluso respecto a 2020.
(Para comprender más sobre el régimen electoral uruguayo y su impacto en las elecciones departamentales y nacionales, sugerimos ir al “Apéndice” al final de este artículo.)
Las coaliciones capitalistas
Los partidos de derecha comenzaron a planear una coalición electoral “instrumental” para intentar disputar la Intendencia montevideana, lo que concretaron por primera vez en 2015 con el extinto “Partido de la Concertación”, en el cual participaron tres candidatos de la derecha, que igualmente fueron derrotados en esas elecciones. Hasta ese momento, la coalición se planteaba exclusivamente para Montevideo. La tendencia a la disgregación de los partidos llevaría a ampliar este planteamiento, y hace tiempo está en discusión armar una coalición electoral derechista en todos los departamentos. En el caso de una elección nacional, el planteo es menos claro ya que no es imprescindible: el régimen electoral permite a cada partido de derecha ir con su propio candidato a las elecciones de octubre para coaligarse en la práctica en el balotaje de noviembre en torno al más votado entre ellos. En lo departamental, hasta ahora se planteaba este tipo de coaliciones exclusivamente donde gobernaba el Frente Amplio (en 2025 se utilizó únicamente en Montevideo, Canelones y Salto), lo que hasta ahora no había tenido resultados prácticos. En 2025 la “Coalición Republicana” triunfó en Salto, y los resultados mostraron que hubiera sido triunfante también en Río Negro y Lavalleja si allí hubiera funcionado. El ex presidente colorado Julio María Sanguinetti ha planteado ahora un ultimátum de cara a futuras elecciones: o se concreta en los 19 departamentos o en ninguno. El planteo muestra las disputas entre colorados y blancos, en tanto el PN no necesita en la mayoría de los departamentos estas coaliciones para triunfar (presentando tres candidatos blancos en su lema), teniendo en cuenta además que el Intendente electo tiene garantizada mayoría en la Junta (parlamento) Departamental aunque su partido no alcance el 50% de los votos. En este contexto, los colorados quedan pulverizados por la polarización electoral con el FA (salvo en Rivera, donde son ellos los que tiene mayoría y rechazaron la “coalición” con los blancos). Una coalición en todos los departamentos permitiría a los colorados presentar su propio candidato con “más chances” de disputar la supremacía dentro de la derecha, revitalizando a este partido derechista.
La coalición de la derecha también retrocedió en Montevideo y Canelones, aunque si no hubieran ido en alianza es posible que hubieran votado peor (parte de su electorado seguramente hubiera ido a “elegir” uno de los candidatos del FA si no percibía la posibilidad de competir de otro partido).
Mientras la derecha apunta a copiar al Frente Amplio -que es una coalición, armada en gran medida gracias a la “ley de lemas”, donde los “partidos” que la integran acumulan votos entre sí sin dejar de presentar sus propias listas particulares- la centroizquierda ha venido copiando a los partidos de derecha en el uso de este régimen electoral tramposo. De hecho, el Frente Amplio es hace rato el que postula más listas en las distintas elecciones, y en el caso de las departamentales abandonó hace tiempo su planteo de “candidato único” para manejar sin pudor tres candidatos para rastrillar votos desde todos los matices del electorado.
La unificación de la derecha es un matrimonio de conveniencia, e intenta atenuar las tendencias centrífugas en el régimen de partidos. De hecho, en 2019 la caída electoral del Frente Amplio no fue aprovechada por blancos y colorados, sino que se trasladó a un nuevo partido reaccionario surgido en forma vertiginosa en torno al ex comandante del ejército Manini Ríos (Cabildo Abierto), que obtuvo un 11% de los votos. Este partido se pulverizó y apenas superó el 2% en 2024, como resultado de su coparticipación en el gobierno lacallista.
Desmovilización
Las departamentales se dieron -como antes las elecciones de octubre- en un marco de reflujo del movimiento obrero, producto de la desmovilización impuesta por la burocracia sindical frenteamplista, y en especial esta “izquierda de la izquierda”. Las pocas acciones que existieron, incluso tomando un periodo más amplio, desde las movilizaciones contra la LUC y luego los paros parciales y actos testimoniales contra la reforma de la seguridad social antes de ser aprobada, fueron acciones muy controladas por las direcciones sindicales. En este cuadro de atomización y desmoralización del activismo, se impuso en el electorado de izquierda y en los trabajadores la visión de que lo importante era “ganar las elecciones”, y que incluso el plebiscito de la seguridad social era un tema secundario frente a la perspectiva de un triunfo de Orsi. Algunos atacaron el plebiscito abiertamente, otros en forma oblicua transmitían ese mensaje (como el PCU y el PS) bajo la idea de que con una buena votación de la papeleta del SÍ se podría incidir en un futuro “diálogo social” convocado por el presidente frenteamplista.
La ley de lemas en Montevideo
En la capital, el Frente Amplio presentaba nuevamente tres candidaturas que “competían” pero en realidad sumaban para ayudar al triunfo previsible del más derechista de ellos, el representante del “seregnismo” y el “astorismo”, Mario Bergara. Este candidato fue ex presidente del Banco Central y jugó un rol clave en los equipos económicos de los 15 años de gobierno nacional del Frente Amplio, todos ellos sometidos al Fondo Monetario. Durante esos tres períodos los banqueros ganaron como nunca, se instalaron cada vez más zonas francas al servicio de la evasión fiscal legalizada para las mega fábricas de celulosa, aumentó la concentración y extranjerización de la tierra, todo ello bajo gobiernos en los que el FA contaba con mayoría parlamentaria y gobiernos “amigos” en la región (lulismo, kirchnerismo, chavismo, indigenismo, etc.). El período comenzó con un reagrupamiento burgués en torno a la centro-izquierda, ganándose el apoyo de sectores de la oligarquía terrateniente (Gaggero, el hermano de Manini Ríos, entre otros) y el aval del FMI. El estancamiento económico creciente (particularmente visible desde 2014) llevó a que buena parte de esos apoyos se fugaran (muchos hacia la ultra derecha de Cabildo Abierto).
La persistencia del estancamiento, la evidente crisis industrial, fueron distintos factores que erosionaron al gobierno de Lacalle Pou, sumados a los escándalos de corrupción. Sin embargo, los casos de corrupción no evitaron el triunfo del PN en Salto, Artigas y Soriano, tres departamentos donde el FA creía tener chances (y en dos de ellos ya había gobernado en el pasado). El impasse económico es un factor fundamental para explicar la derrota de la derecha. Por otra parte, Orsi expresó el triunfo de “otra derecha”, ya que constituyó una fuerte hegemonía en el Frente Amplio del sector mujiquista, ahora aliado al “astorismo”. La “izquierda” del FA (PCU, PS, PVP) se ha sometido a esta hegemonía “defendiendo la alegría”.
Bergara ha quedado ahora como gobernante de la capital, y muy probable sucesor de Yamandú Orsi como candidato presidencial. El parlamento está férreamente en manos del MPP y el astorismo, y el PCU y el PS han reducido su bancada. Este reforzamiento derechista surge tras la estrategia de ambos partidos que buscaban crear una especie de “polo” de izquierda para disputar dentro del FA. El secretario general del PS, Gonzalo Civila (ahora ministro de Desarrollo Social de Orsi), un supuesto impulsor de un giro a la izquierda de ese partido, planteaba hace pocos años: “no se trata de restaurar el progresismo de los 15 años anteriores, sino que se trata de llevar adelante una propuesta de cambio profundo”. El PS se presentaba públicamente como “la izquierda de la izquierda”. El documento final del 50° Congreso del PS sostenía: “A veces se afirma que la izquierda debe correrse al centro para ganar o mantener las mayorías sociales o electorales. Consideramos que esa es una formulación equivocada. En todo caso hay que tratar de que sea el ‘centro’ social o electoral quien se corra a la izquierda”. Lejos de esto se ha producido un corrimiento a la derecha de todo el FA, acompañado por el propio PS.
El gobierno de Orsi llegó montado a la campaña de sabotaje al plebiscito que buscaba echar abajo la reforma jubilatoria de Lacalle. El MPP de Mujica se empeñó a fondo en esta tarea. El ministro de Economía Gabriel Oddone es un representante de los banqueros. El novel intendente electo Mario Bergara quien proviene del astorismo es otro eslabón clave de esta cadena, vinculado al capital financiero. Lejos de un giro a la izquierda, el resultado práctico después de tanto devaneo ha sido un fortalecimiento del ala derecha. “La izquierda de la izquierda” se ha integrado a los derechistas. Hay que recordar que esta izquierda (PCU, PS) trabajó para desmovilizar a su base, para desmoralizarla, al punto que llegó a acordar que no se pudiera militar en los comité de base por el plebiscito en defensa de la seguridad social (prohibición de juntar firmas allí). Antes había pactado restringir el referéndum contra la reaccionaria LUC (Ley de Urgente Consideración) sólo a 135 artículos en lugar de ir contra toda la ley. Estas capitulaciones fortalecieron aún más a la derecha, mientras sus impulsores aseguraban lo contrario, que iba a producir el giro a la izquierda del FA y consagrar la “hegemonía” del “frente social”, “el bloque social de los cambios” (PCU) o el “bloque popular alternativo” (PS). El bloque social, llevó al gobierno del FMI, en todos los órdenes.
El gigantesco “rastrillo electoral” de la triple candidatura en el Frente Amplio de todas formas no pudo evitar un retroceso electoral, mucho más marcado si se lo compara con la votación de Orsi en el balotaje. De todas formas, lograron con este procedimiento tramposo canalizar a votantes desencantados. Téngase en cuenta que el Frente Amplio presentó en Montevideo el récord de 85 listas a la Junta Deparmental para canalizar votantes de todo tipo y opinión (en promedio, hubo unas 50 listas del FA en cada departamento). El PS llegó al extremo de oportunismo al presentar tres listas con candidatos a la Junta de Montevideo, cada una apoyando a uno de los tres candidatos a Intendente que “competían”. La histórica lista 90 estaba destinada a apoyar a Bergara, y obtuvo más del 54% de los votos “socialistas” -repartiéndose los restantes entre los otros dos candidatos a través de las listas 190 y 1090. El PS hizo alianzas con otros grupos menores que también utilizaron este procedimiento de las “colectoras”; todos ellos llevaban como primer candidato a Edil departamental al abogado Juan Ceretta. Ceretta es un abogado reconocido por impulsar algunas demandas contra el Estado desde el consultorio jurídico de la Universidad estatal, entre otras cosas defendiendo a personas a las que les negaban medicamentos de alto costo o asentamientos irregulares que pretendían ser expulsados. Ceretta fue además uno de los redactores de la papeleta por el plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT y otras organizaciones sociales. El oportunismo extremo del PS llevó a canalizar el voto “crítico” hacia el enemigo número uno de ese plebiscito, el ‘banquero’ Mario Bergara.
UP-Frente de Trabajadores
El acuerdo electoral UP-FT, en el cual participó el PT, se presentó en 12 departamentos (en tres de ellos el PT presentó listas), y apuntó a desenmascarar la falsa polarización entre dos bloques abiertamente burgueses y proimperialistas, y a levantar la necesidad de un reagrupamiento de izquierda. Los escasísimos minutos con los que contó en la TV abierta fueron utilizados para denunciar el genocidio sionista sobre Gaza y los territorios ocupados, la complicidad de Orsi con “Israel” y la entrega del agua a los privados manteniendo en pie el fraudulento Plan Neptuno. La campaña de UP-FT no logró un crecimiento respecto a octubre, obteniendo unos 7.000 votos en los departamentos donde se presentó.
La perspectiva de agudización de la bancarrota capitalista y la guerra imperialista provocarán una sacudida en un escenario político aparentemente “estable”. Gran parte de esa estabilidad política está dada por todo el andamiaje electoral que atenúa las tendencias disgregadoras y favorece los armados políticos de los aparatos y carreristas de todo pelaje. La clase obrera deberá enfrentar los ataques capitalistas y la política continuista de Yamandú Orsi, que intenta preservar todas las conquistas derechistas de Lacalle Pou (LUC, reforma jubilatoria), entre ellas las enormes limitaciones establecidas al derecho de huelga. No es casual que el general Manini Ríos y su “Cabildo Abierto” (que tienen dos diputados que pueden ser decisivos en una negociación parlamentaria) haya demostrado su voluntad de acuerdos con Orsi.
La delimitación neta con el Frente Amplio y su gobierno, y la lucha contra la burocracia sindical sometida al mismo, es un requisito imprescindible para construir una alternativa obrera y socialista.
APÉNDICE
El sistema electoral uruguayo y la “Ley de Lemas”
El sistema electoral uruguayo es único en el mundo. Se combinan en él el llamado “doble voto simultáneo” y las “listas sábana”. El primero (llamado “ley de lemas”, luego incorporado a la Constitución) existe hace un siglo y permitía a un partido o lema presentar múltiples candidatos simultáneamente, tanto a la presidencia como a las Intendencias, así como a senadores y diputados. Este régimen electoral fue históricamente cuestionado por la izquierda que denunciaba que en Uruguay el voto era “tan secreto que ni siquiera el votante sabía a quién terminaba votando”, ya que lo hacía por un candidato y terminaba llevando a otro a la presidencia. Los partidos “tradicionales” -Colorado y Nacional, o “blanco”- rastrillaban votos de distintas fracciones muchas veces contrapuestas, lo cual favorecía su “oligopolio” electoral, aunque también facilitaba su fragmentación interna. Por otra parte, la lista “sábana” implica incluir en una única hoja de votación al candidato a presidente, a los candidatos al Senado y a los candidatos a diputados, es decir, es un voto inseparable, lo cual dificulta la aparición de partidos nuevos (al no existir el “voto cruzado” o “corte de boleta”, como se conoce en otros lugares). Cada partido puede presentar muchas listas, con el mismo candidato presidencial pero diferentes candidatos al senado o a diputados. Todo este régimen favorece a los partidos existentes y en especial a los que controlan el aparato del Estado -sea nacional o departamental.
En 1996 la derecha aprobó una reforma constitucional, que había estado negociando con el líder del Frente Amplio Líber Seregni, en la cual se limitaba la “ley de lemas”. El creciente desprestigio y descomposición de estos partidos, al calor de las crisis económicas y políticas, llevó a un crecimiento del Frente Amplio que a su vez se iba integrando cada vez más a la gestión del Estado capitalista, en forma especialmente acelerada tras el derrumbe de la URSS. En 1990, el frenteamplista Tabaré Vázquez se convirtió por primera vez en Intendente de la capital, y en 1994 se produjo un virtual empate entre los tres partidos (entre el primero y el tercero había menos de un 2% de diferencia). A partir de esta situación, los partidos tradicionales impulsaron una reforma constitucional para obstaculizar el acceso del FA al gobierno nacional, y establecer mayores garantías al gran capital y el imperialismo en caso de que lo lograra.
La reforma de 1996 estableció que cada “lema” podría presentar un único candidato a presidente, para lo cual debería realizar una elección interna seis meses antes de la elección en forma simultánea con los demás partidos. A la vez, para obtener la presidencia, si el partido maś votado no superaba el 50% de los votos válidos, se convocaría a una segunda vuelta donde los partidos tradicionales de la burguesía armarían en la práctica un “súper lema” votando juntos para retener el gobierno coaligados. En el caso de las elecciones departamentales, esta reforma constitucional limitó a 3 los posibles candidatos a Intendente, manteniendo la “ley de lemas”, al tiempo que se separaba en el tiempo las elecciones nacional y departamental (que hasta ese momento eran simultáneas). Las negociaciones de esta reforma llevaron a una crisis en el FA, ya que Seregni había dado su palabra de que la apoyarían; Tabaré Vázquez, entonces intendente montevideano, bloqueó el acuerdo y esto provocó la renuncia de Seregni como presidente del Frente Amplio y estableció en adelante el claro liderazgo de Tabaré Vázquez.
Durante su gobierno en la intendencia capitalina, Vázquez y el Frente Amplio profundizaron su integración al estado burgués e incluso respecto al imperialismo: en 1990 visitó el país George Bush (padre) y Tabaré entregó las llaves de la ciudad al presidente estadounidense -mientras en las calles había protestas contra su presencia. Vázquez fue ganando aceptación a nivel del gran capital, y también popularidad frente a la creciente decadencia de la política “tradicional”.
El cambio electoral cumplió su cometido, y en 1999 el colorado Jorge Batlle triunfó en el balotaje contra el candidato más votado (Tabaré Vázquez) gracias al balotaje. La crisis capitalista, y en particular la corrida bancaria de 2002, terminó por derrumbar a los partidos de derecha y en 2005 el Frente Amplio ocupaba por primera vez el gobierno nacional, que mantuvo hasta 2020.